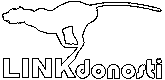Mi nombre no creo que os importe, soy lo que comúnmente se llama un asesino a sueldo especializado en ajustes de cuentas. Mi tarea es torturar de tal modo a mis victimas que su muerte les sirva de escarmiento a ellas y a todo aquel que quiera cometer el mismo error.
Soy bueno en lo que hago y además me gusta. No soy simplemente un mercenario en busca de dinero fácil, mi trabajo (aunque para mi es todo un arte) es vocacional. Desde pequeño me gustó infligir dolor a cualquier ser con capacidad de expresarlo. Es como una filia, algo que me libera y me reafirma.
¿Por qué os cuento todo esto? Hace unos días pude desarrollar mi filia con plenitud y quisiera compartir con vosotros esa experiencia.
Todo ocurrió cuando visité la casa de mis padres para ocultar allí ciertos objetos comprometedores. A ellos, por supuesto, no les gusta que lo haga, ni tan siquiera que aparezca por allí, pero me tienen demasiado miedo como para enfrentarse a mí. Supongo que tendrían que contratar a otro asesino a sueldo para apartarme definitivamente de su vista.
Cuando estaba a punto de irme, escuché a mi madre hablar por teléfono con la suya en tono preocupado. A mí me la sopla lo que le pueda ocurrir a mi abuela pero escuché la palabra hospital y no pude reprimirme: “¿Qué pasa? ¿Ya reclaman a la abuela en el otro barrio?” Mi madre se despidió, colgó el teléfono y con desprecio se dirigió a mí: “¿Ahora te vas a interesar de lo que le ocurre a tu abuela?”. “Por supuesto que no. A menos que haya una herencia por medio y entonces tenga que encargarme personalmente del asunto” bromeé con escaso eco por parte de mi madre. “A tu abuela la han roto la cadera. Alguien la escupió y la zarandeó hasta hacerla caer”.
Cierto es que lo que le pase a mi abuela me la trae floja pero también es cierto que mi abuela no deja de ser MI abuela y por tanto cualquiera que se exceda con algo MIO merece una cumplida venganza. Hacía más de una semana que no partía un hueso a nadie así que esta noticia supuso una bocanada de aire fresco y después de conseguir la dirección del hospital donde estaba ingresada mi abuela me dirigí inmediatamente hacia él para obtener más detalles.
Mi abuela se sorprendió cuando entré en su habitación, le extrañaba que su nieto que apenas había visto en los últimos quince años se presentase en aquel momento. Ella llevaba casi un mes de convalecencia y solamente la quedaba un par de días para que la diesen el alta. La convencí para que cuando consiguiese el alta fuésemos ambos al barrio donde sufrió la agresión y así me ayudase a identificar al individuo que cometió aquella torpeza.
Y así fue, a los dos días me presenté con mi abuela en aquel barrio. Caminamos durante una media hora por su calles hasta que mi abuela se detuvo secamente y alzó su dedo señalando a un desgraciado que estaba haciéndose un chino en un parque cercano. Cada cierto tiempo pausaba esta tarea para escupir hacia la orilla de sus pies. Estaba claro que tenía todas las papeletas para morir joven por culpa de las drogas o por la mía.
“Es él!!! el mal nacido que me rompió la cadera!!!”. Dijo nerviosamente mi abuela. “Tranquila… yo me encargaré de que se arrepienta de haberlo hecho”. “Ten cuidado” me replicó. La miré y con voz seria la tranquilicé: “Cuidado han de tener los que habiten en el infierno el día que me toque descender hacia sus llamas”. Mi abuela es muy religiosa y aquella frase no la supo digerir, así que se santiguó dos veces y sin despedirse escapó de mi vista.
Antes de lanzarme sobre aquel aprendiz de yonki indagué un poco sobre su existencia. Me contaron que en ese barrio se le conocía como “El escupeviejas”, precisamente por su inclinación a escupir a mujeres como mi abuela, y poco más que no se pudiese deducir a simple vista: era un infeliz aspirando a ser alguien en su barrio.
Por la noche inicié mi plan de represalia. Entre los detalles que recopilé de “El escupeviejas”, estaba su itinerario nocturno, que entre semana siempre tenía en común la parada en un bar de mala muerte llamado “Tapitas Mendez”. Tres cuartos de hora después de la media noche, “El escupeviejas” regresaba a su casa desconociendo que aquella noche una sombra se iba a cruzar en su destino para convertirle en un ser aún más miserable si cabe.
Le seguí hasta encontrar el lugar idóneo para abordarlo. Me quité el reloj y me acerqué con él en la mano hasta que mi presencia hizo frenar su paso. “Te vendo este reloj”. “El Escupeviejas”, receloso, repasó con su mirada mi silueta. “No me interesa”. Sin dejarle reiniciar su paso de nuevo insistí “Si que te interesa, míralo bien…”. “Qué no tío… que no lo quiero, no seas pesao…”. “Sí que lo quieres”. “Qué nooo… ¿Pa que voy a querer eche puto reló?”. Por fin el escupeviejas había dicho la frase desencadenante: “Pues porque este reloj te va a servir para contar las pocas horas que aún te quedan de vida…” Justo antes de terminar la frase, como la serpiente que se lanza hacia el ratón, lancé mi brazo a su cuello atrapando fuertemente su gaznate.
Por fin pude ver de nuevo unos ojos colmados de angustia. Él, mientras, intentaba vanamente librarse de la mano incrustada en su cuello. “Tej… com…. praa? rej? e… reló…”. “Demasiado tarde… tu tiempo ha terminado”. Cuando casi estaba a punto de desvanecerse le pase el resto del brazo alrededor del cuello y medio arrastrándolo lo llevé a un solitario pero iluminado solar no muy lejano a donde nos encontrábamos.
Hinqué mi rodilla sobre su cuerpo tendido y saqué mi inseparable bisturí. Empieza la diversión.
Debido a mi trabajo y a mi filia hubo un tiempo que me interesé por la medicina, concretamente con la anatomía humana. Ahora, gracias a mis conocimientos y experiencia, sé seccionar todos aquellos tendones que inmovilizan las extremidades del cuerpo y, además, sé hacerlo de tal modo que el corte sea prácticamente irrecuperable.
Pese a tener mi rodilla en su pecho, “El escupeviejas” aún mostraba cierta resistencia que se aplacó tras recibir media docena de puñetazos en la cara. La visión de mi bisturí también ayudó a que se calmase. “Oye tío, no llevo nada…” me repetía mientras yo apoyaba mi rodilla más cerca de su cuello para de paso inmovilizar con mi peso su brazo izquierdo.
Le coloqué el bisturí en el cuello y con mi mano izquierda extendida le pedí amablemente que me diese su mano derecha. Él accedió y cuando alargó su brazo para darme la mano le agarré fuertemente de su muñeca derecha para acto seguido estirar de ella hacia arriba con fuerza. “El escupeviejas”, ante la maniobra, se dio cuenta de que algo no iba bien e hizo esfuerzos para recuperar la posición horizontal de su brazo. “¿Que haces tío? Suéltame el brazo!!” me decía. Yo, claro, no cedía en su intento de flexionar el brazo. Él desconocía que al realizar ese esfuerzo para retraerlo lo que estaba consiguiendo es marcar los músculos y tendones dejándome más fácil mi tarea de inmovilización.
Si se secciona profundamente el músculo bíceps branquial y el anterior lograremos que el afectado por el corte no pueda ni tan siquiera doblar el codo. Y esto es lo que hice entre los desesperados gritos de “El escupeviejas”. “No grites… nadie te escuchará… por eso te he traído hasta aquí”. Después de inutilizar sus bíceps continué con los músculos flexores, pronadores y extensores del antebrazo.
Cuando terminé solté la muñeca de “El escupeviejas” que pudo comprobar aterrado las consecuencias de mi estropicio, ahora era incapaz de doblar el codo y la movilidad de la muñeca y sus dedos era prácticamente nula. “¿Qué mas hecho? Hijoputa!!!” “Evitar que te masturbes con lo que te voy a hacer.”
Conseguir lo mismo con el brazo izquierdo me costó algo más de trabajo ya que “El escupeviejas” opuso más reticencias a entregármelo pero con unas cuantas incisiones sobre su hombro logré que extendiera el brazo para poder repetir la operación de inmovilización.
Con ambos brazos paralizados, “El escupeviejas” era ya tan sólo un juguete en mis manos y comenzó la fase de súplicas para que le soltase. En respuesta le expliqué por qué no podía hacerlo: “Mira escupeviejas, te has portado muy mal y creo, sinceramente, que mereces algún tipo de reprimenda para que en un futuro mejore tu educación hacia los entrañables miembros de la tercera edad”. A estas alturas “El escupeviejas” ya había comprendido de que estaba en las manos de un desequilibrado pero aún desconocía hasta que punto este iba aumentar su sufrimiento.
Otra vez coloqué mi bisturí en su garganta y le pedí que abriese la boca. Ante la presión del afilado instrumento quirúrgico obedeció y entreabrió la boca. “A ver que tenemos aquí… vaya, vaya, esas dos muelas tienen muy mala pinta… vamos a tener que extirpar esa caries…”. Al escuchar esto “El escupeviejas” cerró súbitamente la boca y cuando le volví a pedir que la abriese negó vehementemente con su cabeza. “Bueno, escupeviejas, si no me dejas tratar tu caries por las buenas tendré que hacerlo por las malas”.
Hice fuertemente presión con mi mano izquierda sobre su frente para inmovilizar su cabeza y con el bisturí inicié un corte bordeando los labios, a un centímetro de ellos, con el objeto de dejar al descubierto los dientes que “El escupeviejas” me negaba. Este permaneció con la boca cerrada pero mi aparatoso corte provocó que su rostro tomase una expresión realmente lastimosa y finalmente una lágrima de dolor afloró entre su pánico.
Cesé momentáneamente mi tarea facial y con el bisturí ensangrentado rescaté esa lágrima abandonada en su mejilla. Allí estaba yo, mi bisturí y, sobre él, aquella lágrima, ahora también ensangrentada. ¿Cómo seres tan
mezquinos y sórdidos pueden engendrar esa belleza? Llorar tendría que estar reservado para aquellos que lo mereciesen.”Escupeviejas… ¿Estás llorando? ¿Acaso se te ha metido algo en el ojo?. Es eso ¿Verdad? Tranquilo que te lo quito…” y con la punta del bisturí hurgué en el lacrimal de “El Escupeviejas” causándole un inaplazable alarido. Quizá quise de este modo remediar el error que en su día cometió la naturaleza permitiendo sollozar a un ser tan vil.
Despegué la mano izquierda de su frente y la situé asiendo con fuerza la quijada de mi paciente para así poder proseguir la tarea brevemente aplazada. Finalmente despegué el cerco de piel de la boca de “El escupeviejas” dejando a la intemperie toda su dentadura. La imagen resultaba atroz incluso para un hijo de puta como yo. Mostré el colgajo a su exdueño ante su mirada tuerta. “Ahora si que te va a ser complicado ligar, escupeviejas…”.
Había llegado el momento de la intervención dental y para ella es necesario otro instrumental. Guardé mi bisturí limpiándolo previamente en el cuello de “El escupeviejas” y saque otro elemento inseparable de mi equipaje rutinario: mi navaja. La abrí, inmovilicé de nuevo la cabeza del paciente, y con un leve ejercicio de puntería y habilidad clave mi navaja por encima de uno de los incisivos de “El escupeviejas” que de nuevo hizo estremecer la noche con uno de sus gritos.
Los dientes están fuertemente aferrados a sus raíces por lo que se debe de utilizar una considerable fuerza para que cedan y poder arrancarlos. Pero gracias a uno de los principios de Arquímedes pude solventar esta traba. Efectivamente, estoy hablando de la ley de la palanca y haciendo idem con la navaja pude desgarrar el incisivo de “El escupeviejas” junto con una nada desdeñable parte de su encía.
La sangre comenzó a brotar torrencialmente ahogando los berridos del desafortunado escupeviejas. Incluso tuve que ladear un poco su cabeza para que pudiese expulsar parte de ese caudal y así evitar que se asfixiase con su propia hemorragia.
Continué con mi labor dental y de este modo arranqué una media docena de dientes más seleccionados al azar. Al cuarto diente desarraigado, “El escupeviejas” disminuyó el volumen de sus gemidos seguramente persuadido de su fatalidad.
Una vez arrancado el último diente plegué mi navaja orgulloso con mi creación: esa faz era la mismísima representación del averno. Aún así no me resistí a dar los últimos retoques y, otra vez, con el bisturí seccioné algunos tendones faciales para colocar la guinda. “El escupeviejas” apenas ya reaccionaba a estas últimas pinceladas.
Me incorporé dejando tendido el cuerpo de “El escupeviejas” cuya cabeza ya descansaba sobre un nada despreciable charco de sangre al que aún seguía alimentando. Caminé dubitativo ya que en mi interior residía un ápice de insatisfacción. No sé como explicarlo. Mi avidez de dolor no había sido del todo colmada pese a estar muy cerca lograrlo.
Miré a unos metros de distancia el cuerpo inerte de “El escupeviejas”, miré también el bisturí que conservaba en mi mano y finalmente me decidí a aplacar aquel resquicio de insatisfacción del que hace un instante os hablé.
Dirigí mis paso hacia “El escupeviejas”, me arrodillé a la altura de su piernas y en voz alta exclamé una de mis frases favoritas: “Sabes qué, escupeviejas, siempre he querido saber lo que hay dentro de una rodilla”. Abalancé mi bisturí sobre la rodilla que tenía ante mí y “El escupeviejas” gimió por última vez aquella noche, después quedó inconsciente.
Pedí con el móvil ayuda médica para mi amigo escupeviejas ya que sería una pena que por alguna razón muriese y no pudiera ver culminada mi obra.
Después nada más: regresé a mi cueva mientras, a lo lejos, el ruido de fondo de una ambulancia rasgaba la madrugada.–